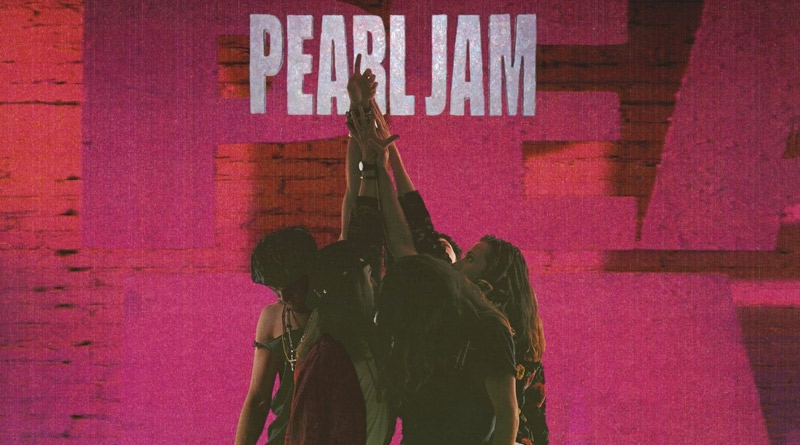Especial: 30 años de ‘Ten’ de Pearl Jam
Por aquel entonces rondaba los quince años. En 1991 una auténtica explosión de nihilismo existencial, de metafísica más allá de los elásticos y los monstruos de cartón piedra se cernía sobre el panorama rockero internacional. Eran tiempos en los que en la radio comercial hasta se podían escuchar cosas como Nirvana. José Antonio Abellán fusilaba una y otra vez “Smells like teen spirit” en la lista de los 40 un sábado por la mañana.
Algo estaba a punto de eclosionar. Y tuve la fortuna de estar en el momento preciso, con la edad adecuada y con las circunstancias vitales propicias. Me refiero a esa pérdida de la niñez para entrar en la adolescencia donde nunca más se vive, sino que lo que queda ya se sobrevive, como indicaba un lúcido Leopoldo María Panero. Caída de bruces ante las primeras frustraciones, desengaños, violación de la inocencia. Necesitaba algo a lo que asirme y me aferré fascinado a la mirada desorbitada en blanco y negro que desde un televisor proyectaba un tipo llevado en alzas por el público en un estado de trance.
A las dos semanas compraba en los almacenes de mi barrio la cinta original de Ten (91) de Pearl Jam. Y ya nada fue lo mismo. Amaba a algunas bandas por entonces, pero justo en esa edad en la que se es tan ricamente poroso a las sensaciones nuevas, fue algo imborrable la primera escucha de esta maravilla.
Esa intro casi tribal, misteriosa, haciendo honor al potingue de peyote alucinógeno que preparaba la abuela india de Eddie Vedder, Pearl, era la antesala a unas guitarras desbocadas que sonaban desde otro plano. Un puñetazo a los sentidos, una épica epitelial desorbitada, no era posible, jamás había experimentado eso antes, la belleza virgen de las primeras experiencias que nunca mueren. Era “Once”, un tema que sigue poniéndome la piel de gallina, y tras esas geniales guitarras de Stone Gossard, un torrente de voz explotaba: la voz de mi vida. A quien tantas veces he querido escuchar, que me contara, que me entendiese, que me diese un abrazo cómplice al estar perdido, solo, desamparado, incomprendido. Él es Eddie Vedder, nunca posiblemente me conozca, pero yo siempre le agradeceré que mi vida sea la que es gracias a su legado. Deuda inmortal.
Un sonido envolvente, mágico, omnipotente, angustiado en su belleza ahogada que refulge y arde valiente. Esa producción nunca se repitió, criticada por muchos, para mi supone entrar en un hogar cuyo techo donde reverbera es la pared de mi corazón. Nunca sentiré algo tanto. La posterior maravilla, Vs. (93), contraponiendo esto, sonaría cruda y salvaje.
Los temas se suceden y la sensación es la misma: urgencia, inmortalidad, enfrentamiento a la existencia desde la perspectiva del que no rechaza sufrir en busca de sí mismo, de algo que trascienda al gris que a tantos les ha difuminado de nuestro lado ventricular. “Even Flow”, “Alive”… muestras significativas del mejor rock herencia de los setenta, de una obra acongojante de los últimos tiempos, eran ya clásicos entonces. Y ese riff que ejercía de empujón a los días donde sólo miraba al suelo, me permitía poner también a mí los ojos en blanco y repetirme que seguía vivo, con eso, bastaba y sigue bastando. La vida, imposible abarcarla en su plenitud, siempre resbalando entre las manos, a cada ausencia, a cada sueño marchitado.
El viaje continúa amplio, expandido, pasando de la rabia henchida de “Why Go” a los versos de la crepuscular belleza tintada de “Black”, esa frase que ya empañaba la mirada al exclamar quebrada: “Sé que algún día tendrás una bonita vida, sé que serás una estrella bajo el cielo de alguien; pero ¿por qué? ¿por qué? no podrá ser el mío”. La tragedia del ser incapaz, de aceptar la derrota de inicio y aún así merecer la pena la batalla y estar en el frente. Así nos lo mostró años después la fantástica Olvidate de mí de Michel Gondry en lenguaje fílmico.
Más estaciones imperecederas. El bajo desafiante de Jeff Ament anuncia “Jeremy”, la historia real de un chaval con problemas, aislado, que se vuela la tapa de los sesos un día en mitad de clase. Jeremy habló ese día, y reflejaba todas esas veces en que uno se sentía observado en el aula y no se atrevía a preguntar, a hablar por miedo a que se rieran de él, a que le hundiesen. Necesaria siempre, con un desarrollo increíble, fue otro estandarte desde el primer minuto.
La cadencia relajada y onírica de “Oceans” nos mecía en un mar de tranquilidad trascendente antes del latigazo que supone “Porch” una endiablada canción, con tanto nervio que era imposible no hinchar las venas al escucharla una y otra vez. Una nueva demostración de que nada sobraba, de que cinco personas tenían mucho que decir, que necesitaban dar un puñetazo en la mesa y volcar La Tierra para que nos diésemos cuenta de algo.
La introspección excelente de “Garden”, con esos versos de gruesa filosofía existencial, se hacía grande a un mozalbete como yo, pero imponía un respeto máximo. Tramo final con otro eclosión hiperbólica: “Deep”, un tema en la mejor tradición Seattle, tan intensa como “Man in a box” de Alice in Chains o “Let me drown” de Soundgarden, por citar otros evangelios de mi desgastado transitar.
Y final en absoluta comunión, esa improvisación convertida en letanía, “Release”, el eco de una caracola que rememora como las olas te llevan a la deriva, como te liberan en medio del océano, en medio de lo que fuiste y serás.
Casi una hora que daba sentido a haber nacido.