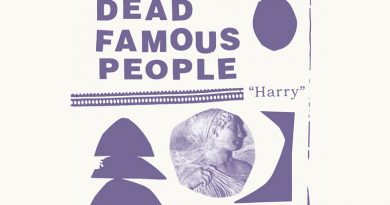Bob Dylan – Tempest (Columbia Records)
Tempest es el disco de estudio número 35 en los 71 años de Robert Zimmerman. Resulta complicado abstraerse de esos dos datos para aislarse y conseguir un análisis quirúrgico y aséptico de sus diez canciones. «Es Dylan, qué cojones«. Puedo imaginar que esa es la frase que se pasea, arrastrando la ese final, cansada, por las circunvoluciones de los sesos de cada uno de los críticos del planeta.
Y lo entiendo, también ha pasado por el mío. La pregunta es: ¿qué le queremos pedir a Dylan? Después de 34 discos, ¿no está todo el pescado vendido ya? Todos sabemos cómo acaba Casablanca. Los sesenta quedan lejos, un poco más que los setenta. Los ochenta están más cerca, pero tampoco es que sea una gran noticia en este caso. Los que amamos a Dylan, sabemos los que nos va ofrecer. O mejor dicho, nos hacemos a la idea.
Musicalmente, es evidente que a sus siete décadas ya no está para hacer un Highway 61 Revisited (o sí), pero el hecho es que tampoco quiere hacer un Blood on the Tracks. Lanzado al blues y a las raíces del pop-rock, Dylan ha atravesado ya todas las etapas; es como ese mediocentro ofensivo que, con el paso de los años y la pérdida de chispa en sus músculos, ha ido retrasando su posición hasta convertirse en un central que sabe más por viejo que por central. De enfant terrible a crooner de sombrero blanco.
Aunque su intención inicial era la de conseguir un disco religioso, por suerte el resultado final es un monstruo lírico bicéfalo en el que predomina lo siniestro. El día que ocurra, el declive de Dylan se hará patente en sus letras. De momento, medio siglo después, sigue siendo el mejor escritor de canciones del planeta.
Letras aparte, Tempest no deja de ser una extenuante hipérbole del «nuevo» Dylan. Si hablamos del minutaje, el disco se planta en los 68 minutos, y se queda a algo más de cuatro de minutos del Blonde on Blonde. Con cuatro canciones menos. Y, por supuesto, ninguna de ellas es «Sad-eyed lady of the lowlands». Canciones de 7 y 9 minutos que apenas se sostienen en pie al final del trayecto, y una de casi 14 («Tempest») que evidencia la actual lucha dylaniana entre el poder y el querer.
Producido por Jack Frost (él mismo) y acompañado por su banda, Tempest no deja de ser un disco de Dylan. La festiva y jazzística «Duquesne Whistler» (escrita con el ex-Grateful Dead, Robert Hunter), la fantástica balada que es «Soon after midnight», la maravillosa lluvia de verdades de «Long and wasted years» («I ain´t seen my family in twenty years«) o el ya clásico blues de «Early roman kings» (donde David Hidalgo, de Los Lobos, repite al acordeón) y «Pay in blood» nos recuerdan que el talento no desaparece cuando aparecen las arrugas. Sin embargo, y aunque su enorme dotación literaria es indiscutible, las canciones más largas ceden ante la falta de pulmones para llegar a la cima: mientras la oscura «Scarlet Town» sobrevive a golpe de tinieblas, «Narrow way» desluce tristemente arrastrando el mismo ritmo blues durante más de siete minutos, por no hablar de la cadenciosa «Tin angel» (nueve minutos), la epitáfica «Roll on John» dedicada a Lennon (siete más) o «Tempest», que se erige como la mejor canción con la que un barco como el Titanic debe hundirse (por mucho que recupere los mejores violines de Desire).
Entonces, ¿qué tenemos? Un disco con un apartado lírico fuera de lo normal, predominantemente oscuro y confesional, a medio camino entre el folk y el blues, con cuatro o cinco canciones notables y otras tantas que, postulándose a alcanzar la enormidad, se desmoronan a cámara lenta por un evidente déficit de contención y una más que inevitable megalomanía. Todo esto tiene dos lecturas: a) 35 años después, Dylan se siente demasiado cómodo dando a todo el mundo (detractores y seguidores) lo que espera, o b) 35 años después, Dylan sigue haciendo lo que le da la gana. Que cada uno elija la suya.